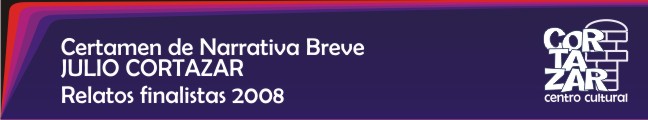UNA CIUDAD BLANCA
Ana Menéndez
En varias oportunidades te sugirieron averiguar el origen de una grieta que apenas se insinuaba en tu habitación. Es sólo una grieta imperceptible, decías. Después, cuando lenta y constante recorrió la pared y alcanzó el cielorraso, tus vecinos trataron de convencerte de que podía ser peligrosa. Sin embargo te gustaba verla crecer en libertad. En poco tiempo ha invadido toda la pared de tu cuarto y parte del techo con un enjambre de líneas que despiertan tu imaginación.
Cuando la penumbra domina la pieza, te seduce encontrar en este laberinto varios personajes. A algunos podés reconocerlos sin esfuerzo. El quiosquero de la esquina – con el que acostumbras a conversar mientras llega el colectivo --, el dueño de la mercería de la otra cuadra y, a veces, una mujer que puede ser del barrio, porque siempre la ves salir de la iglesia. A los demás te cuesta un poco identificarlos, sin embargo es posible que también los conozcas y los hayas olvidado. Clavan los ojos en vos como si te reclamaran algo. Quizás que los liberes de tu protección y los dejes continuar el camino que han iniciado.
Entrecerrás los ojos y descubrís una ciudad teñida de un polvo blanco que se filtra por las rendijas de las casas. La gente deambula por las calles, se debaten en medio de un gran desconcierto. Reconocés a tus personajes, surgen como sombras inacabadas que, al menos descuido tuyo, tratan de escapar al destino que les has preparado. Hay cierta inquietud en la mirada que parece querer alertarte de algo. No parece importarte su preocupación. Es sólo la noche que los ha sorprendido desamparados. Aunque respetás su derecho a ser libres, tu intención no es abandonarlos, al menos por ahora. Ojalá no te equivoques, jamás te lo perdonarían.
Al cabo de un tiempo una tos seca y persistente te obliga a incorporarte. Abrís los ojos y los volvés a encontrar en el mismo entretejido del que antes quisieron escapar. El quiosquero, inmovilizado por una noticia en la primera plana del diario, parece envuelto en algún incidente que ya no recuerda. La charla de la vecina del barrio no logra distraerlo, ella por fin se aleja con una revista bajo el brazo. El hombre se enfrasca de nuevo en la lectura. Una sola vez sube la vista y la ve cruzar la calle. Retoma la noticia del diario, frunce el ceño, el gesto es cada vez más grave, ya no volverá a levantar los ojos, por eso no notará que ella acaba de entrar en la mercería de la otra cuadra. Tampoco la verá luego salir con el dueño del negocio que, después de acompañarla hasta la puerta, la despide con una sonrisa.
Te preparás un té caliente para suavizar la garganta. Arropado en el sillón, de nuevo te adormecés y en tu duermevela descubrís que tus personajes continúan el vagabundeo por la ciudad blanca. Algunos siguen perdidos e insisten en exigirte algo. No podés oír las voces, pero sí adivinar lo que te piden. Dudás. Al fin comprendés que no sos dueño de sus vidas y decidís soltarles la mano.
Pero al despertarte siguen allí: el quiosquero, el dueño de la mercería, la vecina del barrio y otros no tan familiares. Ahora están quietos, se han desdibujados un poco sus perfiles y te cuesta imaginarlos en acción. Las calles que antes recorrían se han vuelto grandes avenidas. Tratás de evadir el sueño que vuelve a dominarte. No querés perderlos. A pesar de tu resistencia, una lluvia blanca te obliga a cerrar los ojos. Los imaginás aprisionados, querés ayudarlos a regresar, pero la lluvia se hace más intensa. Asumís, con resignación, tu ceguera, que creés momentánea. En el cuarto ya casi a oscuras, manoteás el velador sepultado, como casi todo tu cuerpo, bajo una espesa capa de polvo que también te cubre los párpados. Un crujido precede al estruendo. Apenas podés respirar, el ahogo te agita y por fin te vence.