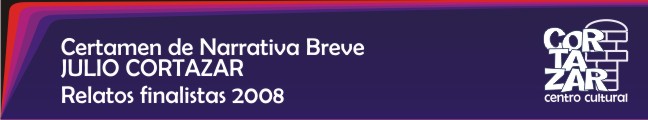Amancio Augusto Aguilar
El organillero había intentado sin éxito hacer funcionar su instrumento. Después que cesaron unos reflejos que le perturbaban la visión, su nuevo intento provocó por fin el regreso de la música.
A esa hora Florida era un hervidero. Un círculo grande, que formaba un conjunto de personas apretujadas, con centro en la peatonal, contribuía a dificultar la marcha. El flujo humano, más que la curiosidad, llevó a varios transeúntes a incorporarse a la rueda y algunos en puntas de pie lograron averiguar de qué se trataba. Lo primero que vieron fue una mancha verde e imprecisa. Luego, al terminar de desnudar la escena, percibieron, además de la figura del loro, ya definida y bajo sus plantas, el vetusto armatoste y al hombre que lo manipulaba mediante una manija. Con su ritmo monótono parecía llevar a empujones el cansado canto del organillo y a la vez arrastrar su propio canto y su propio cansancio.
El instrumento exhibía, con el orgullo que le otorgaba su antigüedad y el brillo que había conseguido darle el musiquero, una chapita con la inscripción AÑO 1884. Contrastaba su sombrío aspecto con la alegre figura del organillero, de colorido ropaje y suave sonrisa. Sin duda, el optimismo que irradiaba era la forma adecuada de presentarse para vender “la suerte por sólo cinco pesos”.
La parte musical había concluido y, donde murió la música, empezaron las palabras. El discurso del hombre, seguramente repetido tantas veces y en forma tan maquinal como la melodía del organillo, comenzó refiriéndose a la vejez del instrumento. Este usufructo de la eternidad le permitía transitar por el tiempo con soltura y traernos desde el futuro los vaticinios que con la mediación de Perico, el loro, podía conocer quien lo deseara.
Acomodó su pelo y continuó: “Hay tantos destinos como personas, pero esta caja contiene la tarjeta con el destino de todos los que le pedirán, porque eso también está escrito”.
Algunos aplausos fueron agradecidos con una reverencia por el musiquero quien, extendiendo el brazo, hizo partícipe a Perico de la demostración, llamándolo “Mi inteligente colaborador”. A medida que el loro picaba una tarjeta, el hombre iba entregándola, recibiendo en pago los billetes. Luego retomó el instrumento.
El organillero le había restado relevancia a unos reflejos que volvían a alterar su visión. Tampoco lo alarmó el arribo de un señor de corbatín, galera y bastón. Lo miró diciéndose “de dónde habrá caído éste”, aunque terminó por considerar el atuendo una extravagancia del hombre. Pero la indumentaria del público había empezado a cambiar, tornándose anacrónica. En reemplazo de los joggins, vaqueros, buzos, mocasines, camperas, se veían levitas, paletós, galeras, mantillas. Parecía que la voz del instrumento estuviese convocando a personajes de ayer.
Al principio el musiquero había mirado con simpatía esas presencias que contribuían a darle clima a la escena. Pero cuando empezó a recibir, primero con sorpresa, después con desencanto, en lugar de pesos: australes, pesos ley y hasta pesos nacionales, su expresión varió por completo. ¿De dónde podía servirle un dinero sin valor? Algo pasa, se dijo y atendió al organillo. Notó con asombro que no modulaba sus conocidas melopeas las que, de tan repetidas, ya no oía, sino sones extraños. En vano intentó reencauzar la secuencia de sonidos. Hasta que por fin el éxito coronó su empeño y las melodías comenzaron a surgir con fluidez.
Un momento antes, “Chicos, dejen de jugar con ese espejo. Cómo tengo que decírselos”, les había recriminado la abuela, después de quitárselos. Cuidaba mucho su espejo. Se lo habían regalado cuando cumplió los quince años y, al asomarse a su luna, se veía con el rostro hermoso, alegre y sereno de la joven que era entonces.