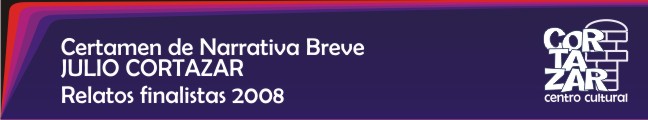Jorge César Sarmiento
Cipriano y Onofre lo compartían todo. El firulete en la milonga, la cintura de alguna Haifa y el coraje de algún cuchillo. Se decía que compartían todo, o casi todo. Como hermanos casi.
El Onofre llevaba el filo de su orgullo a la altura del sobaco. Cipriano en cambio prefería que saliera cortando desde atrás, desde la espalda, ahí en la cintura donde a veces otros llevaban el fierro cobarde.
Hasta en la pilcha se parecían. Todos pensaban, aunque nadie se arriesgaba al entrevero, que si no fuera por la pequeña flor que pintaba la solapa izquierda del Onofre los dos eran igualitos, ni en el funyi desentonaban. Mismo corte de cara, bigote como manda Dios y la misma crencha engrasada. Siempre de negro y pañuelo blanco al cuello. Saco corto para la pelea rápida y pantalón angosto con zapatos de taco y punta en la milonga elegante. Todo fue así siempre, o casi siempre. Así hasta aquella noche.
Dicen que fue en un bailongo cerca de la penitenciaría en la calle Cabello, ahí en la casa de una tal Gricel donde todo sucedió.
Cipriano y Onofre nunca habían tenido problemas de polleras. Cada uno con su cada cual y se terminó el asunto se decían siempre y no se hablaba más, pero esa noche la milonga y el alcohol habían dejado huellas en el alma de los guapos. Otros murmuraban que sólo bastó la presencia de Gricel para que el drama se hiciera carne en los actores. Los más afirman que fueron las dos cosas, o ls tres en honor a la verdad: la música, la grapa y esa mujer.
Cuentan los que saben que los hombres estaban acodados tomando y preparando algún chamuyo, cuando Gricel se acercó con esos ojos. Esa mirada que sólo tienen algunas minas y que no se le regala a cualquiera. El Onofre esta vez fue el elegido y Cipriano se quedó en el molde. Entrecerró los ojos, los siguió con la vista y continuó con lo suyo, tomando como si nada, de espaldas a la pareja y masticando palabras. Resultó que esa moza, como nunca, había herido su orgullo. había llamado vaya a saber uno a qué recuerdos, a qué fantasmas. Es que Gricel, dicen, tenía el don de la frescura en sus formas. Esas faldas nunca se movían porque sí, y es que la milonga hablaba para sus piernas, su perfume era el tono de su voz. Y sus ojos, esos ojos…
El Onofre se la había llevado para afuera. El Cipriano seguía tomando. Y un recuerdo, y una grapa. Y una más, y otro más. Así hasta llegar al último trago donde la herida se hace abismo y la memoria es el secreto, una muerte muda.
De golpe aquel hombre dejó de escuchar las guitarras, de pronto también se sintió solo sin estarlo. Se acomodó el apero y enfiló para la puerta. A los tumbos se hizo paso entre la gente, es que sólo deseaba que el fresco lo cacheteara de estrellas. Cipriano sintió entonces el miedo de lo demasiado tarde, estaba ciego de Gricel. Llegó al umbral y apenas los vio se les fue al humo.
Afirman que la mujer alcanzó a quedarse con la pequeña flor del Onofre, justo antes de que los guapos quedaran con el cuchillo cambiado. Uno salió cortando desde atrás. El otro a la altura del sobaco, que es la del corazón. Uno de ellos se preguntó por qué. Los dos recibieron el filo del otro en el lugar preciso. A Cipriano se le fueron las ganas a la altura del garguero, donde tallan las mentiras. Al Onofre en cambio le llegó su suerte justo donde llevaba la flor, esa que ya no tenía. El asunto es que quedaron tendidos como mirándose, sangre con sangre, uno al lado del otro como siempre, o casi.
Dicen que fue en esa esquina donde se quebraron dos destinos, el coraje y algún secreto.
Sostienen que ahí mismo a Gricel se le escuchó por lo bajo, aunque no se puede confiar:
-- De ahora en más quiero a mi lado hombres sin corazón.
Se arregló el pelo, tiró algo que tenía entre sus manos y entró a la milonga. La música siguió el pulso de sus pasos y se perdió en el gentío.
En la calle Cabello, cerca de la penitenciaría, alguien recogía del empedrado una pequeña flor para lucirla justo ahí, en la solapa de un saco apenas manchado.