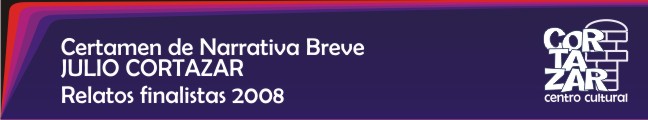Natalia Cecilia Land
Era un mal de familia.
No, no la cola larga, bifurcada en la punta, recubierta de nervios y escamas plateadas. Ese era un rasgo natural de la especie, tal el cabello azulino, el cutis de perla y los pechos redondos y rígidos como los caracoles del mar.
El mal era otro. Esa incomprensible torpeza del corazón para entregarse a la persona equivocada.
Todo había empezado en las frías aguas de Baltimore. Había llegado hasta allí por azar, dejándose llevar por la placidez de las corrientes marinas. Desde una roca lo vio saltar, perforar con la majestuosidad de su brinco la dureza del agua. Vio la espuma, la melena oscura sacudiendo sales y algas. Y decidió amarlo.
Averiguó su nombre, su casa, su vida. Supo que se llamaba Phelps, que vivía tanto en el agua como en la tierra, y que se entrenaba para las Olimpíadas.
No ignoraba las dificultades. Sabía que los hombres – aún poetas como Horacio – menospreciaban su cola de pez. Pero afortunadamente existían cirujanos, como siglos atrás brujas. En Hollywood proliferaban estos personajes que, a cambio de reserva – el código de ética les imponía limitaciones – y buena paga, le prestarían servicios.
¿Quién sino ella tenía acceso a fabulosos tesoros del mar?
De modo que no dudó. Abandonó el quirófano convertida en una beldad, con dos piernas torneadas y perfectas. Ni siquiera debió sacrificar la voz, como su abuela, la heroína de Andersen. Pero caminar no era sencillo. Cada paso, cada movimiento de sus pies se convertía en un suplicio, en un tormento que debería disimular si deseaba conquistar el corazón de Phelps.
Tomó el primer avión para Beijing y ocupó un buen lugar en las tribunas levantadas en el “cubo de agua”.
las zambullidas de los nadadores eran seguidas con febril expectativa por la multitudinaria concurrencia, pero la aparición de Phelps entre las aguas, su brazada triunfal haciendo añicos largas crónicas de marcas existentes, era sencillamente aclamada por un coro de aplausos y vítores.
las voces de los admiradores se confundían. Pero no la de ella. La de ella contenía el embrujo indeleble de las profundidades infinitas. Cuando Phelps salía del agua, cuando se cubría con la toalla y se arrancaba las antiparras, la buscaba con la mirada. Ella le sonreía. Le sonrió durante cada competencia, en cada triunfo, con cada destello de sus medallas doradas.
Finalmente él se animó, se acercó hasta ella y la invitó a salir.
Fuero felices esa noche. Él no hablaba mucho y ella inventaba un pasado inexistente. Caminaron poco y cuando bailaron ella ocultó sus dolores, las fuertes punzadas que atormentaban sus pies, tras la mejor de las sonrisas.
Él también le sonreía.
Fueron felices esa noche. Esa noche y todas las que siguieron. Mientras duró.
Cuando Phelps abandonó
“Lo siento, hermosa mujer – decía --. Aunque quisiera no puedo amarte. Guarda mi secreto, soy un Tritón”.