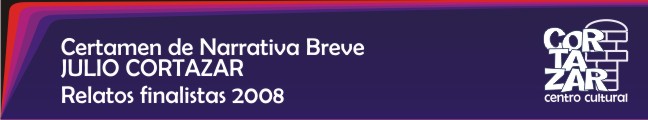PRIMER PREMIO - 2009
NATALIA CECILIA LAND
-I- ZOOM
Bajo un cielo rojizo y estriado, el hombre deambula por el sendero de vallas.
Dos sujetos lo vigilan; avanzan, silenciosos, mordiendo sus pasos.
Algo perturba al hombre -¿Intuye una presencia amenazante?-
Con expresión desencajada detiene la marcha, se toma el rostro con las manos y grita.
-II- EL CREADOR
1893. Un frío mediodía de Oslo.
Tres amigos recorren los escarpados senderos de Ekeberg.
En el desolado paisaje no hay sitio para bromas. La entrecortada palabra de Edvard acaba de revelar su última tragedia personal.
Los amigos intercambian miradas, estupor. ¿Nuevamente azota a éste la muerte, la locura?
Edvard esquiva la palmada, desoye la voz. -¿Consuelo? Si en la vida no hay consuelo, sólo dolor-.
Un rayo de luz agrieta súbitamente el firmamento, arremolina las nubes y lo llama.
Edvard olvida el grupo; corre al encuentro de la imagen, del color. Arden sus pupilas y sus vísceras. Se toma el rostro con las manos y grita.
-III- LA OSCURIDAD
1938. A pesar de la crisis económica, la galería Müller rebosa de público.
Los murmullos acallan, por instantes, el sublime preludio de “Lohengrin”. (Lo siento, frau Gretchen, las virtuosas manos de Mendelssohn han sido amarradas en los días que corren).
Un hombre de barba y levita eleva una copa.
-Propongo un brindis, señores, por uno de los padres del Expresionismo, por el mayor retratista de almas que diera la pintura. Por el artista que inmortalizó con su paleta la angustia existencial del individuo. Pido un aplauso para Edvard…
Una piedra hace añicos una ventana. Suenan botas. Uniformados ocupan el recinto y desalojan la sala a golpes de puño. “Arte insolente, degenerado”-vociferan.
Un hombre se resiste.
El oficial desenfunda su pistola y apunta. El hombre se toma el rostro con las manos y grita.
-IV- EL CONSUMO
1990. Remeras, camisetas, calzoncillos. Tazas, imanes, llaveros.
Posters, murales, propagandas. Dibujos animados, películas, muñecas inflables, caretas.
En todos ellos la célebre figura andrógina y calva que, estremecida de dolor, grita.
-V- EL JUICIO
2010.
No lo he hecho por lucro. Señor juez. Tampoco he dañado la pintura como aquellos bribones de 2004.
Definitivamente, me he fastidiado. Día tras día, desde mi puesto de trabajo, he visto llegar oleadas de turistas que inundan las salas con sus cámaras y comentarios vulgares.
No pude más. Fue para salvarla. ¿Acaso no he sido nombrado custodio oficial del museo por las autoridades?
Que no le quepa duda; la obra ha lucido mejor en las paredes descascaradas de mi cuarto, que tras esos paneles de vidrio, que en nada la han protegido de la irreverencia de la masa.
Yo sí comprendo la angustia retratada, los ojos desorbitados, la garganta rugiendo a través del óvalo reseco de los labios, la necesidad de aferrar la cabeza para no perderla…
Y si me acusan de haber lastimado a alguien con mi objetivo, si lamentablemente he debido hacer uso de la fuerza para llevármela, ha sido en legítima defensa, Su Señoría, lo juro, mía y de la obra.
Soy inocente, Su Señoría, un justiciero, un abnegado apóstol del arte.
El jurado regresa de deliberar. Un hombre se pone de pie y lee el veredicto. El juez golpea con su martillo.
Dos guardianes me acompañan hasta las puertas de un edificio. Un individuo de blanco me sonríe. Algo oculta su mano bajo el guardapolvo -¿Una jeringa?-. Avanza hacia mí. Me descompongo. Llevo los brazos hacia el rostro y grito.
_____________
* Skrik: grito (en noruego)
SEGUNDO PREMIO - 2009
ALEJANDRA GLAUBER
Faltaban once días para Navidad. Angelita e Isabel Dorrego, amparadas bajo el alero que cubría la galería, bordaban las iniciales de su padre en pañuelos blancos que habían elegido como obsequio, mientras su madre, Ángela Baudrix, dormitaba en un sopor premonitorio.
A pocos kilómetros de Buenos Aires, el joven coronel había sido apresado y aguardaba, impaciente, en un carruaje que oficiaba de celda. Ensayaba frases para la conversación que había suplicado mantener con su adversario político porque sabía que esa única oportunidad le permitiría, quizás, salvar su vida.
Se golpeó la frente apelando a Dios cuando por toda respuesta obtuvo que no iba a ser visto ni oído y que contaba con dos horas antes de ser fusilado. Aturdido, no comprendió de inmediato la magnitud de las palabras pero sintió su cuerpo atravesado por el agobio más desolador de su vida.
— ¡Padre Castañer!— gimió por la ventanilla, el vaho de la siesta pampeana le cerró la voz y la sequía anudó su estómago, — por favor, que venga aquí mismo mi compadre Castañer.
Sus sienes latían y el corazón se agrandaba acelerado mientras las imágenes desordenadas le impedían decidir a qué recuerdos dedicaría su memoria, limitada a un tiempo que le parecía eterno.
— Manuel, hijo — el aliento entrecortado del cura llegó hasta él junto con la señal de la cruz dibujada en el aire.
— Gracias, gracias por venir — suspiró y sus pensamientos cobraron entonces un orden urgente e inesperado— lápiz, Padre. Lápiz y papel, necesito despedirme de Ángela y de las niñas. ¿Cómo es posible? Voy a morir sin volver a verlas. Moriré y no comprendo por qué.
Castañer sintió el dolor de su compadre y quiso decir palabras que no supo; apoyó su mano en el hombro del amigo desesperado y se prometió encontrar la manera de ayudarlo a morir sin temores.
— Dígame, Padre, ¿duele la muerte? — preguntó sin mirarlo.
— Tranquilo, yo estaré a tu lado mientras tu alma esté unida a ti. Luego será el Señor quien te reciba en su regazo. Confía en Él, su Amor Divino te acompañará en todo momento. Procuraré conseguir lo que pides para que puedas escribir.
— No se vaya todavía, espere un momento, prométame que usted me acompañará. Por favor, asegúreme que el Señor me estará esperando.
— Hijo mío, aquí estoy contigo y bienvenido serás en el Reino de los Cielos. Iré por papel y lápiz y dejarás tu alma en paz dando testimonio a tus seres queridos e instrucciones a deudos y compatriotas. No tardaré.
Manuel Dorrego agradeció los trozos de papel y pidió quedarse solo. Comenzó a escribir con apuro y tristeza cartas de afecto con palabras que sabía, eran las últimas.
La siesta era implacable y muda. Castañer lo esperaba parado al lado de la puerta del carruaje, erguido, con la cabeza gacha y las manos unidas en rezo. El agobio por el calor concentrado hizo trastabillar al condenado al najar del birlocho*, su amigo adelantó un paso y estiró el brazo para sostenerlo.
— No me deje solo, Castañer — susurró.
Comenzaron a caminar con paso lento, transpirados y aferrados del brazo hacia la formación alineada que divisaban a unos metros.
— Gracias, Padre, estoy listo — dijo. Cruzaron sus miradas y se abrazaron en una despedida sacudida por el temblor de la emoción.
Las niñas dormían en el cuarto que aún conservaba el calor del día y las criadas descansaban de la jornada sofocante. Ángela vigilaba el cielo estrellado de diciembre; giró la cabeza hacia la puerta al escuchar el llamador y supo que eran malas noticias. Las primeras palabras de condolencias le confirmaron que había padecido las inconfundibles señales que preceden a lo irremediable.
_____________
*birlocho: carruaje ligero de cuatro ruedas
TERCER PREMIO - 2009
MARTA SUSANA DÍAZ
Jessica siente el beso de su hermano en la mejilla. Le acomoda las cobijas y le murmura: “cuidate mucho”. Oye el chirriar de la puerta de chapa y las dos vueltas de llave girando dentro de la cerradura. Sabe que hasta la noche Juan no regresará.
Cartonear da para ir tirando. Si hoy le va bien tienen la comida para dos días.
Se irán arreglando. Por lo menos hasta que al padre lo suelten en la comisaría donde lo tienen detenido por averiguación de antecedentes. Hace tres días que no lo ven.
Con esfuerzo logra contener las lágrimas que pugnan por salir y se levanta.
El ¡tú puedes! del pastor evangélico de la televisión le hace sonreír.
Muchas veces ese ¡tú puedes! la va ayudando a hacer las cosas cotidianas.
En la pieza contigua, cada vez la conversación se oye más fuerte. Ella ya sabe que después siguen los gritos, luego los golpes, el portazo y el silencio.
El hombre tiene los ojos achinados, siempre está sucio y una sonrisa libidinosa se dibuja en su cara cada vez que la ve en el piletón del patio.
Enciende el calentador y pone agua para hacerse un mate cocido. Mientras corta el pan duro, lo desmiga y lo va tirando dentro del tazón. Abre el libro de historia y comienza a leer. Esa tarde tiene prueba.
“La batalla de Vilcapugio fue el primero de octubre de 1813. Belgrano la perdió” murmura.
Las mejores horas las pasa en la escuela con sus compañeras de sexto grado.
A cucharadas va tomando el mate cocido. Mientras, repite: “Ayohuma también la perdió Belgrano. Fue el 14 de noviembre del mismo año”.
“¿Y la de Tacuarí? No. Esa la ganó. Pero fue en 1811. No me acuerdo el mes…
sale a lavar el tazón a la pileta del patio.
“El combate de San Lorenzo fue en 1813 también. Con San Martín iban ciento veinte granaderos y un sargento le salvó la vida. ¿Cómo se llamaba el sargento?”.
Su cuerpo de once años se estremece al sentir que el hombre la empuja violentamente dentro del cuarto. Una mano de uñas renegridas le tapa la boca mientras cierra la puerta con violencia. Un insoportable olor a alcohol inunda la pieza. La arrincona contra la mesa, mientras le arranca la ropa a tirones. La hoja del cuchillo brilla sobre la mesa.
¡Tú puedes!
En la barriga del hombre sólo queda afuera el puño negro del cuchillo.
Cuando Juan regresa la luna ilumina el patio. Jessica está sentada en el suelo, como hipnotizada.
El libro está abierto en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma con sus hojas salpicadas por cientos de gotas rojas.
MENCIÓN DE HONOR - 2009
MARTA INÉS IMBRIALE
Tiene que admitirlo. Está enamorada, locamente enamorada.
Como una chiquilina. Ella tan segura, tan responsable, con treinta y ocho años, y unos cuantos noviazgos, olvidables todos, no cree en príncipes azules.
Él es más chico, tiene treinta y tres, y toda la dulzura del mundo.
Pelo castaño muy claro, ojos oscurísimos, y una forma de amar…
Lo había conocido un sábado, en un boliche del centro. Goza del baile tanto como ella. La sorprende aún su educación, su bien decir. El tercer sábado terminaron en un hotel. Amelia sonríe el recordar aquella noche, que se repite sábado a sábado como un ritual, ansiado por los dos.
Mariano la llama Melita y ella ríe y lo abraza.
Sólo hay una duda, una espina que cada día se torna más aguda y dolorosa.
Él nada dice acerca de su vida, de su trabajo. Amelia se abrió por completo.
Es jefa de enfermeras del hospital Ramos Mejía, vive sola, su familia es de Santa Fe y eso es todo.
Él evade las respuestas, le hace cosquillas, la besa y cambia de tema.
Pensativa llega al hospital y se sumerge en el trabajo. Entra en las salas, saluda a cada enfermo y controla la medicación.
En la puerta de terapia intensiva una mujer solloza. Amelia la abraza.
— Está muy mal, el padre Mariano vino para bendecirlo.
La puerta se abre. El sacerdote incrusta su oscura mirada en Amelia, que se apoya en la pared. El hombre busca la salida desesperado tropezando con cada escalón.
Es domingo. Amelia entra en la iglesia de la avenida Belgrano. Santa Rosa de Lima, la ve pasar muy triste, muy triste. Las lágrimas le nublan la vista.
Allá, en el altar, vistiendo su atuendo dominical, Mariano se dispone a brindar la comunión a los feligreses. Amelia avanza y se arrodilla junto a los demás.
El cuerpo de Cristo es recibido en silencio. Él no la ha visto aún. La hostia tiembla en su mano. Hay tanto dolor en los ojos oscuros.
Amelia abre la boca. Él introduce un círculo blanco y pequeño en aquellos labios que besó tantas noches hasta el amanecer.
Ella se incorpora y huye.
Un alimento consagrado navega entre hojas secas y papeles, rumbo a la alcantarilla.
MENCIÓN DE HONOR - 2009
CRISTINA LEVERATTO
Cuento las pastillas: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis…
Me dicen los especialistas que no hay tortura mayor que mantener despierto a un ser humano. Lo vi en películas: interrogatorios crueles con una luz fuerte sobre la cara del presunto criminal para mantenerlo despierto y que confiese.
No es exactamente mi caso. No estoy en manos de ningún torturador ni policía. Pero sufro de insomnio.
Hace un año que me ocurre esto y no le encuentro explicación. Los médicos tampoco. Sólo me recetan somníferos o pautas de conducta para inducir el sueño: acostarse a la misma hora, crear rituales casi obsesivos, alejar la cena de las horas de sueño, más todas las recetas caseras que la familia y los amigos te acercan: tilo, leche tibia, visualización creativa… y hasta un corcho debajo de la almohada.
Nada ha dado resultado. Duermo, apenas dos horas por noche tomando el remedio indicado por el médico, uno de los preparados más fuertes que se pueden dar en estos casos.
En la semana, en la noche del jueves, en esas dos horas tuve una pesadilla.
Tenía todo dispuesto para mi descanso o para mi vigilia, según Dios dispusiera. El frasco de Seconal, la leche con miel, la luz tenue, los dobles cortinados corridos. Y me dormí.
Casi no sueño, o no recuerdo mis sueños. pero esa noche las imágenes oníricas eran tan claras como angustiantes. Mi dormitorio estaba al revés. La cama con las patas apoyadas en el techo, la mesa de luz con medio vaso de leche en la misma situación, pero sin que se volcara el contenido, la silla con la ropa del día acomodada en ella. Y yo dormido, sin que mi cuerpo cayera a pesar de la posición. Desdoblado, me veía en esa situación y quería despertar. Pero no podía. El sueño y la vigilia en el mismo tiempo. En realidad todo era un sueño: una pesadilla que observaba sin poder hacer nada. Cada tanto, los objetos, mi yo dormido inclusive, giraban en espirales y volvían a quedar estáticos. Sólo yo permanecía como espectador de mí mismo, sin que pudiera despertar a mi imagen durmiente.
Desperté de golpe. Todo estaba en su sitio. Como tantas otras veces, miré el reloj y habían pasado apenas dos horas desde que me acostara.
Ahora se sumaba a mi insomnio esta pesadilla. ¿Qué podía significar? Yo quería dormir, pero en ese sueño lo que más deseaba era lo contrario: despertar.
Lo conversé con mi terapeuta. Como es habitual en los psicoanálisis, sólo escuchó mi relato y mi propia interpretación. Está de más que diga lo que pienso: no tengo ninguna interpretación. Sólo el deseo de superar mi problema sumado ahora a esta contradicción onírica…
Siento que ya no puedo recurrir a nadie. Que es mi mente la que está jugando conmigo.
Todavía me quedan suficientes pastillas. Voy a duplicar o triplicar la dosis habitual para ver si en el sueño profundo descubro la clave de mi trastorno.
No cambio la rutina. Sólo preparo tres comprimidos para ingerir con la leche tibia. Sé que esta dosis no será mortal.
Encontré la explicación de mi insomnio y de mis sueños. Pero no me gustó saberlo. Esa noche, cuando con la dosis de Seconal triplicada entré rápidamente en un sueño profundo. De nuevo la espiral, que ahora me llevó a lugares más profundos y oscuros. Cuando se hizo la luz, una luz blanca y fuerte que me encegueció por momentos, allí estaba otra vez yo desdoblado. Pero mi otro yo, el que contemplaba desde mi lucidez y despierto dentro de mi pesadilla, no estaba en el dormitorio invertido. Dormía el sueño eterno, dentro de un féretro…
Yo, vivo, me veía a mí mismo, muerto.
Se repetía la misma historia. Yo quería despertar a ese que también era yo, dormido y esta vez para siempre. Pero una fuerza extraña me alejaba del ataúd. Finalmente, y ante mi impotencia, me desperté.
Ahora, esa fuerza extraña que me alejaba de mi cadáver en el sueño, me lleva hasta la mesa de luz.
Ya estoy con el frasco de Seconal en la mano.
Cuento las pastillas: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
MENCIÓN DE HONOR - 2009
ROBERTO FIORENTINO
Se encontró, casi sin darse cuenta, frente a la puerta con relieves dorados. Le resultó dócil al impulso; sintió la poca gravedad de una levitación. No tuvo más remedio que entrar. Un poder de imán lo arrastró al interior.
Traspuso el dintel con desconfianza; sus pensamientos, jugando a la rayuela con la curiosidad. El miedo se interpuso. Se sintió arquitecto de pánico y asfixia. Retrocedió. Buscó evasión. El picaporte difícil de maniobrar y los cerrojos como clavados, inamovibles.
Oscuridad. Maraña de sombras, tan abigarradas que sólo permitían, como única luz, al plenilunio filtrado por las hendijas del roble. La penumbra con alineación sobre el parquet, en una perspectiva ante el misterio con esfumados hacia la suerte de un fondo sin horizonte. Las zapatillas buscaron pasos precavidos.
Algo salido de su letargo comenzó a tironearle la piel, como dedos con intención de conocimiento. El anfitrión estaba oculto. Él, ¿sería forastero, intruso o la visita inesperada? No había dolor. la violación no importaba, pero sí la claustrofobia y la estrechez del pasillo.
Avanzar significó sellar la estructura a sus espaldas. El techo se precipitó para que el infinito sumara sombras.
lo sensorial no tenía respiro. La iridiscencia en un fluir de los ojos fuera de órbita, dio motivo a sus próximos pasos. El impulso fue a entrecejo fruncido para disimular temor y frenar el salto de cualquier acecho.
Hedor y deterioro tomaron formas a través de enredaderas húmedas. De comienzo caricias, después estrangulación. En los filamentos con inquietud a esa iridiscencia pudo ver las canas volver al gris, mientras rompía telarañas con las pupilas que iban reduciendo diámetro para tantear revoque a palmas abiertas. Aspereza. Blandura o partes duras. Grietas ardiendo. Hasta hoyos. Y en los hoyos, de guardia, un enjambre de gusanos.
El eco de la presencia se adueñaba de la frotación de las suelas contra el piso. La goma salía de su reino imperceptible para conformar estridencia, un tanto siniestra. El pasillo como respuesta resolvió bifurcarse en otros con pretensión de laberinto. Las enredaderas construyeron trampas. Pudo zafar de los tramos anudados, pero no de esos abrazos sin brazos.
Sin poder detenerse entendió el seguir como algo irremediable y con resignación de vencido. Debía someterse a esa imprecisión aunque tuviera los sentidos fuera de carril. Lo incierto dominaba con estrategias que anulaban cualquier pregunta. Las suposiciones quedaban a la suerte de un tiempo sin relojes. No lograba orientarse. Otra inducción.
¿A dónde? ¿Con qué finalidad? ¿Con finalidad de fin?
EL pasillo se convirtió en salón. Suspiró al sentirse poseedor de esa amplitud añorada. ¡Fue como dejar río para vivir océano! El laberinto de pasillos fue pasado. Experimentó regocijo sin reparar en su carácter póstumo.
El presente era luz y transparencia de cristales columpiando. Vasto. Sin limitaciones. Todo modeló éxtasis aunque el destino le había significado dejar sangre a cada paso. ¡Débil, pero igual pudo correr, desplazarse, casi volar!
Encandilado no pudo reparar en la tapa del sótano. Otra vez adherencia y succión. Quedó prisionero de los remolinos de la pendiente. Otra vez pánico y oscuridad; desazón hasta dar frente al espejo convertido en lágrima y observarse reflejado. Ya no era el mismo. Había transcurrido largo tiempo. Se sucedieron varias estaciones y era evidente que la eternidad le había negado su andén. Aunque la convexidad de la lágrima mejoraba su aspecto, igual se vio decrépito, piel y hueso o huesos con jirones de piel; el resto arrugas. Los ojos dos cavernas con resabios de iridiscencia, sin nariz ni orejas y la lengua en un gesto de burla, extendida y fláccida.
Agobiado y de rodillas se deshizo en añicos y los añicos fueron cenizas sobre una calavera rota.
MENCIÓN DE HONOR - 2009
DARÍO JORGE REYES
Chau Gurí, me dijo, entonces la perdí entre la gente y las luces de la calle Corrientes.
Los dos siempre jugamos juntos. Mi recuerdo más antiguo son sus dos faroles negros, tan negros que parecían opacar hasta al lino en mediodía.
Su aliento a café con leche, parecía darme el oxígeno suficiente para todo un día de trabajo.
No recuerdo haber descubierto su piel, tal vez porque siempre fue la continuación de mi cuerpo. Nuestras cuatro manos eran sólo dos en los giros del fideo fino, y nuestras cabezas, a fuerza de vueltas carnero, siempre se adornaban con tréboles.
Así crecimos, con empanadas de su mamá y con tortas fritas de la mía.
Sus pies, en la orilla del río, se acercaban a los míos como secretos pescaditos.
Su cuerpo fue cambiando y, un poco después, el mío.
Ni siquiera, cuando mis amigos sólo jugaban entre varones, yo pude ignorarla. Cómo evitar esa sonrisa, siempre fresca, siempre carnosa, y por las noches con sabor a naranja.
El trabajo en el campo nos dio llagas que se hicieron callos, pero muy poca historia y matemática; sólo historias y cuentos.
No sé por qué aceptamos el trabajo en Buenos Aires, no sé por qué ella se adaptó, y aprendió, y siempre deseó más.
Yo no pude y nuestras manos se fueron soltando.
La tierra me llamó y no resistí.
Esa tarde sólo caminamos, después, sin llorar apuré el paso y rumbeé hacia Retiro.
MENCIÓN DE HONOR - 2009
DOMINGO FIAMMENGO
Miró el cielo cargado de agua mientras el olor a tierra mojada le advertía que en algún lugar ya debía estar lloviendo. Se hacía insoportable el soplo caliente del viento malo, el de la humedad y los presagios negros. En el horizonte la inmensidad se quebró en una rajadura de luz alimentada por miles de voltios. Al estampido del rayo siguió la invasión de un tropel de pezuñas que azotaron la tierra, transformadas en gruesas gotas.
Entró para evitarlas y lo recibió el aroma del vapor que empañaba los vidrios escapando de la olla donde hervían verduras, papas y un trozo de carne. Dejó el sombrero y se acercó a la pileta para lavarse las manos mientras su mujer servía la comida. Sin pronunciar palabra, cada uno acomodó la silla de paja para sentarse frente a la vieja mesa.
Quedaron separados por ella, la fuente de la que tomaban la comida parecía ser el único nexo entre ambos. A un lado de la fuente, el farol que alumbraba la cocina dibujaba en la pared la sombra de los brazos, tenedor en mano, representando un grotesco duelo de cuchilleros, inadvertido e insuficiente para sortear la frontera impuesta a la manifestación de los pensamientos.
Él la miraba sin verla y de vez en cuando llevaba comida a la boca en un movimiento mecánico. Nadie valoraba su vida dedicada al trabajo rudo para cubrir las necesidades. El cansancio del día agobiante contribuía a aumentar la molestia por la severidad con que juzgaban sus debilidades; las de él, que se mantuvo alejado de los lugares donde el dinero corría tras la patas de un buen caballo o en las espuelas de un gallo bataraz; que no fue jugador como su padre, quien les hizo pasar hambre y nunca se arrepintió siquiera de haber violado a una de sus hermanas.
De él sólo había heredado la inclinación por el canto, el trago y las mujeres, la severidad en el trato a los hijos y la mano fácil para golpear a la esposa. Eso era otra cosa, cosa de machos.
Varias veces la había golpeado cuando andaba con ese vino agrio que había perdido la espontaneidad y la algarabía de los encuentros en una guitarreada, que ya no cambiaba como antes el gesto duro por la sonrisa franca y había dejado de ser el amigo de la música y el canto para transformarse en el vino tristón que se apoderó de su voluntad.
La mancha roja en la tierra del patio, cubierta en parte por el cuerpo de Salvador, permanecía en la pantalla que le ofrecían los párpados cerrados cuando intentaba dormir. Ese hijo callado y sumiso finalmente se había expresado con la contundencia que no admite réplica. La tragedia le mostró a las claras que la bebida lo había traicionado. La excluyó de la mesa y borró de su vida los encuentros con los amigos. Permanecía en silencio sin encontrar la forma de soltar las palabras que no sabía pronunciar. Imaginaba que si se acercaba a su mujer seguramente sería rechazado y debería volver a pegarle.
Sólo se oía la lluvia golpeando sobre las chapas y el silencio que pesaba toneladas. Ella se había levantado, lavaba los platos mientras buscaba el resquicio que le permitiera romper el hielo. Quería decir algo y con los ojos entrecerrados enfrentaba el revés de las lágrimas escondidas que bloqueaban su garganta. A pesar de todo lo seguía amando. Quería acercarse a él para abrazarlo y besarlo pero eso no le estaba permitido; el hombre era quien decidía cuando debían besarse y hacer el amor. Él se levantó y se fue a dormir. Las palabras quedaron amontonadas en las mentes de ambos como piedras en un embudo, atropellándose por salir y obstruyendo la posibilidad de que, al menos una, lo hiciera. Al cerrar la puerta de la habitación la abandonó a la insidia de pensamientos tortuosos y a la compañía de los ángeles del mal que festejaban el triunfo susurrando deseos de venganza.
Sola, en la cocina, buscaba mentalmente a ese joven cantor al que todas las chinitas intentaban seducir, húmedas de pasión. Casi niña, el zorzal le tocó el corazón y ella se rindió.
Recordaba la parva convertida en ara sagrada para la ofrenda sublime de la virginidad que él desfloró sin miramientos, provocándole el dolor de la felicidad. Los lonjazos marcaron luego con surcos de sangre su tierno cuerpo de mujer; la semilla que llevaba instalada en el vientre fue desalojada por la comadrona y los desechos de ese fruto del amor arrojados al excusado. Lo veía enfrentándose con valentía a ese padre que infundía más miedo que respeto y rememoraba los primeros años juntos en la chacra, haciendo el amor cuantas veces él lo exigiera. Los hijos que vinieron crecieron y, cuando llegaron a hombres, se alejaron enemistados con ese padre intolerante. Sólo el menor se había quedado con ellos; debió haberle dicho que no estaba de acuerdo cuando trajo a su mujer a compartir la otra habitación del rancho.
Decidió acostarse y lo hizo casi al borde de la cama; los cuerpos que tiempo atrás la pasión había fundido hasta ser uno podían descansar ahora, indiferentes. Hubiera querido ser capaz de sacudirlo para que comprendiera cuánto le dolían esas cosas nunca dichas, lo de la nuera ultrajada y, más aún, lo de Salvador. Pensó en cobrarse las afrentas y atacar a ese hombre indefenso abandonado al sueño.
Un relámpago iluminó la pared; vio la escopeta colgada y a su Salvador que tomaba el arma y se la ofrecía. Acostó la escopeta en la cama, el caño frío le ofreció la boca que él había besado en el instante final. Abrió los labios y aprisionó con ellos la circunferencia empavonada que aún seguía teñida de rojo por el seco fluido. Su sabor salió a recibir la tibia humedad de la saliva y la sangre de ambos volvió a unirse en un abrazo de eternidad cual renovado parto.
MENCIÓN DE HONOR - 2009
MÓNICA MÜLLER
Alfredo Ginocchio acababa de vaciar la taza con el café, pero su nerviosismo era tal que revolvía el recipiente con la cucharita. Presuponía que , ni bien llegara a la oficina, Bárbara Arce, su jefa, le indicaría que se sentara frente a su escritorio.
Había logrado que la tensión cediera al mirar por el ventanal del bar, mas no se imaginaba cómo iba a enfrentar el problema. Perdería el trabajo y sería un entierro en vida. No iba a poder zafar de la culpa y los antecedentes laborales estarían manchados.
Faltaba dinero y no tenía la justificación de los gastos. La suma era importante, ni una vida de trabajo alcanzaría para cubrir la cuarta parte. Él era el responsable de la carpeta de facturas y del detalle de gastos. La costumbre de preparar todos los papeles antes de que se lo solicitaran, le había anticipado la situación.
A los cuarenta años, después de haber vivido la libertad de sus actos, de haber pensado en la posibilidad de formar una familia y de haber trabajado con honestidad para ello, no le podía pasar eso. Sacó el móvil del bolsillo y marcó.
Bárbara Arce se había despertado sobresaltada por una pesadilla, peor que soportar nueve horas al mayor de los Hollman, el jefe de su área y uno de los dueños de la empresa donde se desempeñaba como contadora de arqueo de caja del sector de Relaciones Públicas. Luego desayunó y se preparó para salir.
Ingresó temprano a la empresa Hollman y Hnos. Estaría sola en el piso, Ginocchio siempre tenía una excusa para justificar las llegadas tarde; acomodó algunos papeles y comenzó a controlar los libros. El celular sonó. La voz de Alfredo, su empleado, dejó el mensaje acostumbrado por la llegada tarde, pues tenía un inconveniente.
Un hombre de abultado abdomen pateó la puerta y se plantó delante de Bárbara.
— ¿Todo en orden? Recuerde que le queda una hora para presentar el arqueo, sí o sí.
— Sí Doctor, todo en orden. En una hora lo presentaré en contaduría general.
— ¿Y Ginocchio? — acentuó cada letra del nombre como masticándolas.
— Viene más tarde, tiene un problema — la joven miró de reojo al hombre, que dio por concluido el diálogo y se fue dando un portazo.
Pasada una hora el arqueo de caja no estaba terminado. Arce había chequeado la carpeta con las facturas y faltaban originales; recordó que los últimos gastos los había volcado Ginocchio y que los comprobantes habían quedado sobre el escritorio. La joven revisó las operaciones repetidas veces y la suma faltante era sideral.
El borrador del detalle era tarea de Alfredo. Bárbara pensó que las boletas podían estar en otro lugar, o que su empleado era un ladrón y había inventado los gastos.
La mujer iba y venía por la oficina, todos los armarios estaban abiertos y las carpetas sobre el piso; recordó que Ginocchio había archivado algo en el fichero de metal. Se le ocurrió abrir el primer cajón, le costó correrlo. las carpetas estaban sucias y algunas tapas manchadas con el óxido de los ganchos. No supo cómo, pero la tanza de su collar se rompió y las perlas fueron a parar al fondo. Recuperó las perlas grandes, las pequeñas estaban debajo de un paquete. Al retirarlo, lo que saltó sobre ella provocó arcadas que le llevaron el vómito hasta la boca. Entonces vio las facturas que buscaba, o lo que quedaba de ellas. Roídas y arrugadas, albergaban cuerpecitos rosas de lauchas recién nacidas.
Alfredo Ginocchio sintió que el frío interior le hacía tiritar. Reconocía su cobardía al no plantear en la empresa que había descubierto el faltante de dinero. Pagó los cafés y salió del local a la deriva. Hizo un alto y trató de tranquilizarse. Plaza Italia le ofrecía alternativas para el relax, optó por llegar hasta el Jardín Botánico. Caminaba con las imágenes de las facturas en las retinas, mientras otras intenciones confundían sus ideas.
Palermo era un loquero; uno de los semáforos no funcionaba. El colectivero frenó y se agarró la cabeza. Tirado sobre la avenida Santa Fe se vio el cuerpo inmóvil de un hombre.
MENCIÓN DE HONOR - 2009
NÉLIDA ZALA
¿Cuánto importa lo que llamamos verdad? ¿Lo que fuimos, lo que no fuimos, lo que somos? ¿Acaso somos un todo? ¿O la fragmentación de un todo que, sin intervención ni elección nuestra, la mente rescata y nos muestra en esos sueños confusos y reiterados donde la atemporalidad vuelve horizontal la vida de los seres y el tiempo es el único ausente?
Sueños tan reales donde podemos vernos a la vez protagonistas y espectadores de nuestra propia vida, lo mismo que sucede en una fotografía donde el instante se congela en el tiempo.
Ahora, al despertar, quisiera volver al sueño, donde mi mirada de adolescente se veía deslumbrada por la belleza casi tosca de un cuerpo de mujer. Ella en su desnudez irradiaba luz. Ella, como nunca nadie, excitó con su olor y sus caricias lo presentido e ignorado que yacía en mí. Recuerdo el tono insinuante de su voz guiándome cómo posar mis dedos aquí y allá, entre recovecos y sinuosidades. Ella, con dominio y paciencia, educaba mi torpeza al sugerir con breve tacto la ruta a seguir para llegar a las puertas oscuras del misterio y traspasarlas ya con la energía pujante del hombre. Ningún sentido quedó insatisfecho. Ni los míos ni los de ella. Teníamos un ritual: (ese aparece también en mis sueños raros e imprecisos) un libro demasiado grande y voluminoso y oscuro le cubre las piernas, y no perturba la mirada hacia ese “Sésamo ábrete” y hallarás la riqueza, pero acecha en ese paisaje un distintivo que aterra y seguirá aterrando a toda la humanidad.
La fotografía de la felicidad y la desdicha y la perplejidad constante de mis pesadillas, son mi propia historia. De ella mi mente las ha seleccionado, ya sea para atormentarme o hacerme feliz por instantes. Seguirán cabalgando mis sueños mientras sueñe, el momento que transpuse el umbral de mi adolescencia: ese fue y seguirá siendo el más feliz. Ella, la mujer, me dio, me consta, lo mejor de sí y yo lo mejor de mí. Estamos en paz. La magia de la lectura que tanto nos unió seguirá hechizándonos aunque ya no seamos los mismos. Lo demás, lo innombrable por entender lo que significa, lo seguirá juzgando la historia.
PRIMER PREMIO - 2008
UNA CIUDAD BLANCA
Ana Menéndez
En varias oportunidades te sugirieron averiguar el origen de una grieta que apenas se insinuaba en tu habitación. Es sólo una grieta imperceptible, decías. Después, cuando lenta y constante recorrió la pared y alcanzó el cielorraso, tus vecinos trataron de convencerte de que podía ser peligrosa. Sin embargo te gustaba verla crecer en libertad. En poco tiempo ha invadido toda la pared de tu cuarto y parte del techo con un enjambre de líneas que despiertan tu imaginación.
Cuando la penumbra domina la pieza, te seduce encontrar en este laberinto varios personajes. A algunos podés reconocerlos sin esfuerzo. El quiosquero de la esquina – con el que acostumbras a conversar mientras llega el colectivo --, el dueño de la mercería de la otra cuadra y, a veces, una mujer que puede ser del barrio, porque siempre la ves salir de la iglesia. A los demás te cuesta un poco identificarlos, sin embargo es posible que también los conozcas y los hayas olvidado. Clavan los ojos en vos como si te reclamaran algo. Quizás que los liberes de tu protección y los dejes continuar el camino que han iniciado.
Entrecerrás los ojos y descubrís una ciudad teñida de un polvo blanco que se filtra por las rendijas de las casas. La gente deambula por las calles, se debaten en medio de un gran desconcierto. Reconocés a tus personajes, surgen como sombras inacabadas que, al menos descuido tuyo, tratan de escapar al destino que les has preparado. Hay cierta inquietud en la mirada que parece querer alertarte de algo. No parece importarte su preocupación. Es sólo la noche que los ha sorprendido desamparados. Aunque respetás su derecho a ser libres, tu intención no es abandonarlos, al menos por ahora. Ojalá no te equivoques, jamás te lo perdonarían.
Al cabo de un tiempo una tos seca y persistente te obliga a incorporarte. Abrís los ojos y los volvés a encontrar en el mismo entretejido del que antes quisieron escapar. El quiosquero, inmovilizado por una noticia en la primera plana del diario, parece envuelto en algún incidente que ya no recuerda. La charla de la vecina del barrio no logra distraerlo, ella por fin se aleja con una revista bajo el brazo. El hombre se enfrasca de nuevo en la lectura. Una sola vez sube la vista y la ve cruzar la calle. Retoma la noticia del diario, frunce el ceño, el gesto es cada vez más grave, ya no volverá a levantar los ojos, por eso no notará que ella acaba de entrar en la mercería de la otra cuadra. Tampoco la verá luego salir con el dueño del negocio que, después de acompañarla hasta la puerta, la despide con una sonrisa.
Te preparás un té caliente para suavizar la garganta. Arropado en el sillón, de nuevo te adormecés y en tu duermevela descubrís que tus personajes continúan el vagabundeo por la ciudad blanca. Algunos siguen perdidos e insisten en exigirte algo. No podés oír las voces, pero sí adivinar lo que te piden. Dudás. Al fin comprendés que no sos dueño de sus vidas y decidís soltarles la mano.
Pero al despertarte siguen allí: el quiosquero, el dueño de la mercería, la vecina del barrio y otros no tan familiares. Ahora están quietos, se han desdibujados un poco sus perfiles y te cuesta imaginarlos en acción. Las calles que antes recorrían se han vuelto grandes avenidas. Tratás de evadir el sueño que vuelve a dominarte. No querés perderlos. A pesar de tu resistencia, una lluvia blanca te obliga a cerrar los ojos. Los imaginás aprisionados, querés ayudarlos a regresar, pero la lluvia se hace más intensa. Asumís, con resignación, tu ceguera, que creés momentánea. En el cuarto ya casi a oscuras, manoteás el velador sepultado, como casi todo tu cuerpo, bajo una espesa capa de polvo que también te cubre los párpados. Un crujido precede al estruendo. Apenas podés respirar, el ahogo te agita y por fin te vence.
SEGUNDO PREMIO - 2008
Jorge César Sarmiento
Cipriano y Onofre lo compartían todo. El firulete en la milonga, la cintura de alguna Haifa y el coraje de algún cuchillo. Se decía que compartían todo, o casi todo. Como hermanos casi.
El Onofre llevaba el filo de su orgullo a la altura del sobaco. Cipriano en cambio prefería que saliera cortando desde atrás, desde la espalda, ahí en la cintura donde a veces otros llevaban el fierro cobarde.
Hasta en la pilcha se parecían. Todos pensaban, aunque nadie se arriesgaba al entrevero, que si no fuera por la pequeña flor que pintaba la solapa izquierda del Onofre los dos eran igualitos, ni en el funyi desentonaban. Mismo corte de cara, bigote como manda Dios y la misma crencha engrasada. Siempre de negro y pañuelo blanco al cuello. Saco corto para la pelea rápida y pantalón angosto con zapatos de taco y punta en la milonga elegante. Todo fue así siempre, o casi siempre. Así hasta aquella noche.
Dicen que fue en un bailongo cerca de la penitenciaría en la calle Cabello, ahí en la casa de una tal Gricel donde todo sucedió.
Cipriano y Onofre nunca habían tenido problemas de polleras. Cada uno con su cada cual y se terminó el asunto se decían siempre y no se hablaba más, pero esa noche la milonga y el alcohol habían dejado huellas en el alma de los guapos. Otros murmuraban que sólo bastó la presencia de Gricel para que el drama se hiciera carne en los actores. Los más afirman que fueron las dos cosas, o ls tres en honor a la verdad: la música, la grapa y esa mujer.
Cuentan los que saben que los hombres estaban acodados tomando y preparando algún chamuyo, cuando Gricel se acercó con esos ojos. Esa mirada que sólo tienen algunas minas y que no se le regala a cualquiera. El Onofre esta vez fue el elegido y Cipriano se quedó en el molde. Entrecerró los ojos, los siguió con la vista y continuó con lo suyo, tomando como si nada, de espaldas a la pareja y masticando palabras. Resultó que esa moza, como nunca, había herido su orgullo. había llamado vaya a saber uno a qué recuerdos, a qué fantasmas. Es que Gricel, dicen, tenía el don de la frescura en sus formas. Esas faldas nunca se movían porque sí, y es que la milonga hablaba para sus piernas, su perfume era el tono de su voz. Y sus ojos, esos ojos…
El Onofre se la había llevado para afuera. El Cipriano seguía tomando. Y un recuerdo, y una grapa. Y una más, y otro más. Así hasta llegar al último trago donde la herida se hace abismo y la memoria es el secreto, una muerte muda.
De golpe aquel hombre dejó de escuchar las guitarras, de pronto también se sintió solo sin estarlo. Se acomodó el apero y enfiló para la puerta. A los tumbos se hizo paso entre la gente, es que sólo deseaba que el fresco lo cacheteara de estrellas. Cipriano sintió entonces el miedo de lo demasiado tarde, estaba ciego de Gricel. Llegó al umbral y apenas los vio se les fue al humo.
Afirman que la mujer alcanzó a quedarse con la pequeña flor del Onofre, justo antes de que los guapos quedaran con el cuchillo cambiado. Uno salió cortando desde atrás. El otro a la altura del sobaco, que es la del corazón. Uno de ellos se preguntó por qué. Los dos recibieron el filo del otro en el lugar preciso. A Cipriano se le fueron las ganas a la altura del garguero, donde tallan las mentiras. Al Onofre en cambio le llegó su suerte justo donde llevaba la flor, esa que ya no tenía. El asunto es que quedaron tendidos como mirándose, sangre con sangre, uno al lado del otro como siempre, o casi.
Dicen que fue en esa esquina donde se quebraron dos destinos, el coraje y algún secreto.
Sostienen que ahí mismo a Gricel se le escuchó por lo bajo, aunque no se puede confiar:
-- De ahora en más quiero a mi lado hombres sin corazón.
Se arregló el pelo, tiró algo que tenía entre sus manos y entró a la milonga. La música siguió el pulso de sus pasos y se perdió en el gentío.
En la calle Cabello, cerca de la penitenciaría, alguien recogía del empedrado una pequeña flor para lucirla justo ahí, en la solapa de un saco apenas manchado.
TERCER PREMIO - 2008
Natalia Cecilia Land
Era un mal de familia.
No, no la cola larga, bifurcada en la punta, recubierta de nervios y escamas plateadas. Ese era un rasgo natural de la especie, tal el cabello azulino, el cutis de perla y los pechos redondos y rígidos como los caracoles del mar.
El mal era otro. Esa incomprensible torpeza del corazón para entregarse a la persona equivocada.
Todo había empezado en las frías aguas de Baltimore. Había llegado hasta allí por azar, dejándose llevar por la placidez de las corrientes marinas. Desde una roca lo vio saltar, perforar con la majestuosidad de su brinco la dureza del agua. Vio la espuma, la melena oscura sacudiendo sales y algas. Y decidió amarlo.
Averiguó su nombre, su casa, su vida. Supo que se llamaba Phelps, que vivía tanto en el agua como en la tierra, y que se entrenaba para las Olimpíadas.
No ignoraba las dificultades. Sabía que los hombres – aún poetas como Horacio – menospreciaban su cola de pez. Pero afortunadamente existían cirujanos, como siglos atrás brujas. En Hollywood proliferaban estos personajes que, a cambio de reserva – el código de ética les imponía limitaciones – y buena paga, le prestarían servicios.
¿Quién sino ella tenía acceso a fabulosos tesoros del mar?
De modo que no dudó. Abandonó el quirófano convertida en una beldad, con dos piernas torneadas y perfectas. Ni siquiera debió sacrificar la voz, como su abuela, la heroína de Andersen. Pero caminar no era sencillo. Cada paso, cada movimiento de sus pies se convertía en un suplicio, en un tormento que debería disimular si deseaba conquistar el corazón de Phelps.
Tomó el primer avión para Beijing y ocupó un buen lugar en las tribunas levantadas en el “cubo de agua”.
las zambullidas de los nadadores eran seguidas con febril expectativa por la multitudinaria concurrencia, pero la aparición de Phelps entre las aguas, su brazada triunfal haciendo añicos largas crónicas de marcas existentes, era sencillamente aclamada por un coro de aplausos y vítores.
las voces de los admiradores se confundían. Pero no la de ella. La de ella contenía el embrujo indeleble de las profundidades infinitas. Cuando Phelps salía del agua, cuando se cubría con la toalla y se arrancaba las antiparras, la buscaba con la mirada. Ella le sonreía. Le sonrió durante cada competencia, en cada triunfo, con cada destello de sus medallas doradas.
Finalmente él se animó, se acercó hasta ella y la invitó a salir.
Fuero felices esa noche. Él no hablaba mucho y ella inventaba un pasado inexistente. Caminaron poco y cuando bailaron ella ocultó sus dolores, las fuertes punzadas que atormentaban sus pies, tras la mejor de las sonrisas.
Él también le sonreía.
Fueron felices esa noche. Esa noche y todas las que siguieron. Mientras duró.
Cuando Phelps abandonó
“Lo siento, hermosa mujer – decía --. Aunque quisiera no puedo amarte. Guarda mi secreto, soy un Tritón”.
MENCIÓN DE HONOR - 2008
Edgardo Marcos Polero Vélez
Al principio decidí seguirlo un poco por lástima, dándome dotes de ángel guardián, y por no tener nada más importante que hacer. La vida en el campo es lenta y los ritmos son pausados, sin el vértigo de las ciudades. Se dispone de mucho tiempo libre para que divague la mente por cualquier estrella de la galaxia y el ocio nos lleva por caminos impensados.
Verlo tan delirante buscando un mundo inexistente, ideal, de hermosos valores y poco sentido común, donde se destacaban el verdadero amor, el honor y la valentía, me produjo una admiración inexplicable, incentivada por las diferencias entre nuestras personalidades.
A su lado me vi tan vulgar, tan apegado a lo concreto, a lo real, a lo tangible, tan opuesto a él, etéreo y elevado, que me sentí atraído y obligado a seguirlo incondicionalmente.
Mi vida no tiene nada de particular; nací campesino, creado entre los cerdos y los borricos, sabiondo de los ciclos de cosechas, de las preñeces de las bestias, de todos los vericuetos de la tierra, de cómo sonsacarle el mayor provecho al campo. Nunca necesité escribir, menos leer, me bastaban las historias que contaban los viejos de la aldea con toda la fantasía que podían conjugar con los pequeños elementos que les daba su entorno.
Sin embargo, rápidamente me contagió la embriaguez de este hombre, cuyo mundo inmediatamente comencé a envidiar, volviéndome obsesivo por tratar de penetrar sus pasadizos.
Quería ser parte de él, compartir sus experiencias, habitar sus continentes, ser personaje de sus historias.
Me hirió el dardo de la trascendencia, comencé a protagonizar vehemente las aventuras que nunca me hubiera atrevido antes a soñar, comencé a creer en sus palabras, inclusive ante la inminencia de una realidad que las desmentía.
Nos fuimos transvasando las almas. Él fue un poco invadido por mi consabido pragmatismo, y yo fui transfigurado con sus verdades etéreas y fantásticas.
Lo que en un momento juzgué como las patrañas de un loco, hoy lo tomo como verdades absolutas de un sabio.
Sin embargo no puedo negar que en nuestro transvasamiento los cambios que se operaron en él lo humanizaron, lo hicieron descender del pedestal desde donde me miraba, lo hicieron más normal, más terreno.
En los últimos tiempos parece haber tomado conciencia de su locura, como si reconociese su enfermedad mental, como si buscase la cura; como si se quisiera despojar del aura heroica para volver a la realidad de viejo medio chiflado, con necesidad de curarse, de bajar al suelo, de saborear lo tangible, lo concreto; y sospecho que he contribuido fatalmente con ese destino.
Lamentablemente, ahora yo padezco la enfermedad de la nobleza, del aventurerismo volátil y puro de un mundo ingrávido y sutil, ya no pertenezco a mis viejas aficiones rurales, adolezco la poesía, la flagrante fantasía y la estética de los pensamientos elevados.
He cambiado, creyendo conjurar disparates me he hundido en verdaderos ensueños, tan reales si son producto de una mente afiebrada como si calan los huesos y hieren los sentidos.
Necesito de las aventuras para poder respirar, me siento un caballero. Su promesa de nombrarme gobernador de una ínsula es una verdad inapenable, necesaria, y no puedo consentir que su palabra sea tomada como un desvarío.
Quiera quien quiera y se oponga quien se oponga, mi amo, el que me puso en el mundo, el que me dio razón de existir siempre será el caballero perseguidor de quimeras, luchador incansable contra las injusticias y reparador de entuertos, caballero incomprendido de la triste figura, Don Quijote de
MENCIÓN DE HONOR - 2008
Virginia Curet
Fue realmente una contrariedad. Cada vez que lo recuerdo… ¡pobre Simón! De verdadera vocación, mi amigo Simón era un contador, y encima los medios que no ayudaban, porque la tendencia de esa década, me acuerdo clarito, era la que los entendidos denominaban “didáctica”. Al principio no fue nada grave, a lo sumo Simón llegaba eventualmente tarde a algunas citas, pero no mucho más. El tema fue cuando la cosa empeoró. Pero tal vez convenga que explique lo que sucedía: mi amigo Simón era un preso de las enumeraciones. Cada vez que oía una conversación ajena en donde, por ejemplo, una señora en el tren le decía a otra: “hay tres cosas que me molestan soberanamente de mi marido”, él tenía que enterarse de las tres, no le importaba si se pasaba de estación o si las personas se daban cuenta de que estaban siendo escuchadas por un “metiche”, él debía saber sí o sí cuáles eran esos tres puntos.
Ya de chico, en el colegio, se le había dado por eso. Me acuerdo del día en que lo mandaron a dirección por irrespetuoso. Otro amigo nuestro, Jorge, le repasaba a Simón todos los campeonatos de River cuando la maestra les llamó la atención por primera vez. Simón no le dio importancia y le insistió a Jorge que prosiguiera. Y mamita la que se armó. Era como si no pudiera esperar al recreo, se obsesionaba con tener la enumeración completa de inmediato.
“Completa” ahora me acuerdo lo que dijo el psicólogo al respecto, pero no me quiero adelantar, vayamos punto por punto. Simón fue envejeciendo y con esto la maña se le instauró agravándose. Cada vez que salíamos a tomar un vino y él conocía a una chica, se presentaba de la siguiente forma:
“Uno, me llamo Simón Zahl (¡Qué paradoja dirán ustedes!); dos, soy contador recibido en
Los primeros síntomas de su empeoramiento los relató él en primera persona. Cuando con los muchachos le recriminábamos, por ejemplo, su impuntualidad de horas él nos decía:
1) “Es que en el canal de cocina estaban dando una receta de veinte pasos y…”
2) “Me prendí con un documental sobre la historia argentina de los últimos cincuenta años y…”
3) “Lo que pasó es que en la radio, justo antes de salir de casa, una animadora infantil relataba los ítems que hay que tener en cuenta para hacer una fiesta inolvidable y…”
A esto voy cuando digo que les medios no ayudaban, todos habían adoptado la metodología de que para que el receptor entendiese bien el mensaje, había que hacer enumeraciones o a lo sumo, utilizar el sistema alfabético. Sí, Simón sabía de muchas cosas, pero el colmo de los colmos fue cuando nos dimos cuenta que estaba acumulando conocimientos que para él no eran demasiado útiles o que no valían la pena: como los procedimientos de depilación con cera, por citar uno, entonces hicimos una intervención y lo llevamos a un psicólogo. Y ahí viene la palabrita “completa” que me guardé al principio. El experto nos explicó lo siguiente:
“Se trata de una persona que no está “completa” en ningún sentido, por eso evita dejar las enumeraciones interrumpidas, que evidencian latentemente la falta de algo, la ausencia de una parte primordial”, y le aconsejó que no mirara más televisión.
Apesadumbrado, con el paso de los días, Simón tomó una decisión terrible: quitarse la vida. Para no fallar, buscó las instrucciones en un libro especializado que enumeraba los diferentes métodos, señalando aquellos más eficaces. Afortunadamente fue así que cuando terminó de leer el último punto, se sintió completo y satisfecho y abandonó aquel manual y esa oscura idea.
Cuando murió, por causas naturales años después, nosotros pedimos tres deseos enfrente del cajón, como dicta la costumbre de nuestra ciudad, ¿cosa de locos! Jorge expuso el primero, luego el segundo y no llegó a decir el tercero cuando entró el cura a bendecirlo. Entonces yo, que lo conocía mucho, le solicité al padre que esperara y lo incité a Jorge a que concluyera. Ustedes me van a decir que estoy demente, pero yo vi a Simón primero, puntualmente guiñarme un ojo, después cerrarlos para siempre y, por último, irse sumido en “completa” paz.
MENCIÓN DE HONOR - 2008
Jorge Eduardo Freiría
Finalmente se produce lo temido. Sus vigías le comunican que el enemigo desembarca y sus fuerzas quintuplican los pocos hombres que tiene en el destacamento.
El capitán Bermejo Pilcomayo reflexiona. No hay tiempo para pedir refuerzos, los invasores pronto llegarán allí. Eleva su mirada hasta la cúspide de la torre, donde ondula, orgulloso, el pabellón verde y blanco. Si en algún momento pensó en disponer la retirada, al observarlo cambia de idea. Aprovechará el factor sorpresa.
Sabe que el puñado de curtidos veteranos puede superar en bravura la pobreza numérica. Los reúne y arenga. El verdiblanco pabellón les da valor.
Avanzarán, silenciosos pero motivados, por sendas que sólo sus baqueanos conocen. Da resultado lo sorpresivo. Desbandado, el adversario huye dejando en el terreno pertrechos y estandartes.
-- Ninguno se acerca en hermosura al nuestro – pondera, mientras mira con emoción y orgullo cómo flamea invicto en el campo.
-- Una narración épica, técnicamente bien presentada… no dejaría de ser interesante -- dice uno de los jurados, -- pero… ¿la bandera verde y blanca? --
Chato en tanto letras, Bermejo Pilcomayo se queda perplejo, mientras escucha cómo el autor, su autor, intenta brindar explicaciones en el marco de ese taller participativo.
-- ¿Qué tiene de malo mi bandera? Me he batido a su sombra en muchas batallas inscritas en las cicatrices que llevo; de niño soñaba con su color, pampa cruzada por nieves. ¡Y a este citadino no le gusta!
Un sujeto, papel en mano al que llama su cuento, dice que el relato escuchado no cumple la condición de verosimilitud, y se deshace en críticas competitivas.
-- ¿Pero qué dicen ahora? Desde el papel o no escucho bien o no puedo creer lo que oigo, es tan distinto cuando estoy en el campo, tan verde como mi bandera. ¡Qué lástima que no pueda liberarme de esta cárcel de letras, sentirme como cuando me describen galopando en la llanura, porque le daría su verosímil merecido.
Otros presentes corifean el intento de quitarle mérito a la epopeya de Bermejo, mientras defienden el valor de lo presentado por ellos.
-- Capitán, dice el sargento Goya, esto se puso desagradable.
-- Tranquilo sargento, Vinimos con el autor y tenemos que acompañarlo.
-- Pero los hombres, mi capitán… ¡Quieren poner orden!
-- Yo también, Goya, yo también. Pero debemos cumplir con la cortesía.
-- Como usted mande, señor – acepta sin entusiasmo. Y se retira a seguir mateando con su patrulla, que observa la pugna saboreando la yerba de patrios colores.
-- ¡Ah, no! Esto ya pasa de castaño oscuro. Ahora me cuestionan a mí y a mis hombres. ¿Cómo que con mis escasas fuerzas no podía derrotar enemigo tan poderoso? ¿Qué fue lo que hicimos entonces? ¡Y se ríen de los Goya y los Bermejo Pilcomayo!
-- ¿Escucha, mi capitán? – pregunta Goya – hablan de su apellido y el mío.
-- Sí, sargento, sí. Me parece que es porque ne saben qué decir. Prepare a los hombres, nos vamos. Contra cualquier adversidad no tenemos problema, contra el absurdo, sí. No soy instruido, pero que los contendientes opinen sobre sus adversarios, me suena a no conocer la naturaleza humana. Mejor ejecutemos un digno repliegue caballeresco.
Y así que como, en el extraño concurso, se dio el insólito caso que el cuento que estaban leyendo se quedó sin palabras, súbitamente convertido en un par de hojas en blanco.
MENCIÓN DE HONOR - 2008
EL CHINITO DE LA 41
Angel Kandel
El dolor en el pecho había sido intenso.
El médico me indicó la realización de una resonancia magnética.
Al pedir turno para efectuar el estudio me informaron en qué consistía, dándome detalles del mismo.
Pregunté si podía llevar una radio portátil para distraerme en ese ostracismo de treinta y cinco minutos, tiempo que dijeron demoraba. Me respondieron negativamente dado que interferiría en el accionar del aparato.
Llegado el día del estudio entré en una habitación donde había un gran tubo. Me desvestí y me acosté sobre una camilla que al deslizarse me introdujo en su interior. El ruido de la traba al cerrarse la compuerta hizo que tomase conciencia de esa nueva realidad. Cerré los ojos y traté de “volar”, de no pensar en ese presente. Mi imaginación me llevó por caminos conocidos. Desfilaron por mi mente caras e imágenes de mi niñez, de mi adolescencia y sentí que una sonrisa dulcificaba mi rostro enjuto. Un simple parpadeo me llevó hasta Terrero y Punta Arenas, en donde hicieron esquina recuerdos y sentimientos y donde recalaban los pasos de toda la querida barra, pasos que juntaban lustrosos mocasines con embarradas zapatillas, descosidas alpargatas con flamantes zapatos “Carlitos”.
Juventud Unida de
Y ahí nomás poníamos en el medio de la calle algunos pullóveres y piedras para marcar los arcos y después de “puntear” para elegir a los jugadores de cada equipo todo estaba listo para comenzar el partido.
--¡Aurieri!, gritó Tito que, como había traído la pelota podía elegir el puesta donde jugar.
-- ¡Diez!, contestó Mimbre y ya cumplimentado el ignoto rito se ponía en movimiento la pelota.
(Sentí una sensación especial cuando recordé ese “aurieri-diez”, palabras con las que comenzaba a rodar la pelota, pero que sonaban a onomatopeya. Con el correr de los años, ya en la escuela secundaria estudiando el idioma inglés, pude comprender que esas palabras mágicas eran la deformación de “all ready” (todos listos) y “yes” (sí), dado que el fútbol nació como deporte de caballeros y sólo tras ese acuerdo se comenzaba a jugar. Mi sonrisa se acentuó pareciéndose a una mueca al pensar en la actualidad de ese deporte).
Corridas, gambetas y pelotazos a quien quedase en medio de la improvisada cancha. Todavía me sonrojo recordando ese cabezazo que le sacó limpito el mate a don Pizarro, que quedó en la puerta de su casa con la mano en garfio sosteniendo el vacío.
La sonrisa cómplice acompañaba las destrezas que sobre el asfalto se iban bordando hasta que un rechazo mal dirigido “colgaba” la pelota en lo de “Spiantuque”.
-- Démela, don, qué le cuesta, fue sin querer. Devuélvala y nos vamos, suplicaba Cinconovias.
-- Déle, si no lo hicimos a prepósito, diga, terciaba Manzanita, que debía su apodo a sus cachetes siempre sonrojados.
-- Spiantuque de aquí, spiantuque, sporcachone, vociferaba don Rafael con ese latiguillo que le valió el mote.
Vueltos a la esquina nos sentábamos en el umbral de la sastrería Don Aarón, el padre de Pulque, nuestro “insai” derecho, donde juntábamos moneda tras moneda, algunas aportadas por vecinos solidarios, hasta poder ir al quiosco de “El Petiso” quien, de ser necesario, perdonaba alguna chirola faltante y comprábamos la nueva pelota.
las flamantes “Pulpo”, de rayas rojas como nuestras transpiradas caras y amarillas como ese sol de mediodía , comenzaba a dibujar nuevas filigranas sobre el asfalto hasta que un grito ponía fin a la algarabía y al partido.
-- ¡Rajemos que viene la cana!... ¡El Chinito viene por Linneo!...
Y con paso cansino aparecía la silueta uniformada de la autoridad tan temida, “EL Chinito” de
Su presencia nos hacía desaparecer junto con la pelota que parecía seguir teniendo bríos como para continuar su frenética danza.
Y yo me veía corriendo por Punta Arenas, escapando de la autoridad por el delito cometido de jugar, hasta que un zaguán salvador me albergaba en su penumbra, quedando a la espera del paso del tiempo para abrir la puerta y poder salir.
pero esta vez fue distinto. No fue la puerta del zaguán la que se abrió, fue la del gran tubo y la camilla se deslizó nuevamente, esta vez para afuera.
-- ¿Ya pasaron treinta y cinco minutos? pregunté a la enfermera.
-- Treinta señor. Puede cambiarse y vuelva en tres días para retirar el resultado.
Me vestí y salí a la calle. Todavía habitaban en mí esos hermosos momentos revividos.
Caminé hasta la esquina en donde vi la espalda uniformada de un policía.
-- ¡El Chinito! Exclamé instintivamente en voz alta y casi simultáneamente el policía se dio vuelta. No era el Chinito.
-- Claro, cómo va a ser el Chinito si estoy en otro barrio, pensé, y seguí mi camino sin quitarme las imágenes de la cabeza.
Después de caminar unos metros más recién pude tomar conciencia del tiempo transcurrido.
MENCIÓN DE HONOR - 2008
Amancio Augusto Aguilar
El organillero había intentado sin éxito hacer funcionar su instrumento. Después que cesaron unos reflejos que le perturbaban la visión, su nuevo intento provocó por fin el regreso de la música.
A esa hora Florida era un hervidero. Un círculo grande, que formaba un conjunto de personas apretujadas, con centro en la peatonal, contribuía a dificultar la marcha. El flujo humano, más que la curiosidad, llevó a varios transeúntes a incorporarse a la rueda y algunos en puntas de pie lograron averiguar de qué se trataba. Lo primero que vieron fue una mancha verde e imprecisa. Luego, al terminar de desnudar la escena, percibieron, además de la figura del loro, ya definida y bajo sus plantas, el vetusto armatoste y al hombre que lo manipulaba mediante una manija. Con su ritmo monótono parecía llevar a empujones el cansado canto del organillo y a la vez arrastrar su propio canto y su propio cansancio.
El instrumento exhibía, con el orgullo que le otorgaba su antigüedad y el brillo que había conseguido darle el musiquero, una chapita con la inscripción AÑO 1884. Contrastaba su sombrío aspecto con la alegre figura del organillero, de colorido ropaje y suave sonrisa. Sin duda, el optimismo que irradiaba era la forma adecuada de presentarse para vender “la suerte por sólo cinco pesos”.
La parte musical había concluido y, donde murió la música, empezaron las palabras. El discurso del hombre, seguramente repetido tantas veces y en forma tan maquinal como la melodía del organillo, comenzó refiriéndose a la vejez del instrumento. Este usufructo de la eternidad le permitía transitar por el tiempo con soltura y traernos desde el futuro los vaticinios que con la mediación de Perico, el loro, podía conocer quien lo deseara.
Acomodó su pelo y continuó: “Hay tantos destinos como personas, pero esta caja contiene la tarjeta con el destino de todos los que le pedirán, porque eso también está escrito”.
Algunos aplausos fueron agradecidos con una reverencia por el musiquero quien, extendiendo el brazo, hizo partícipe a Perico de la demostración, llamándolo “Mi inteligente colaborador”. A medida que el loro picaba una tarjeta, el hombre iba entregándola, recibiendo en pago los billetes. Luego retomó el instrumento.
El organillero le había restado relevancia a unos reflejos que volvían a alterar su visión. Tampoco lo alarmó el arribo de un señor de corbatín, galera y bastón. Lo miró diciéndose “de dónde habrá caído éste”, aunque terminó por considerar el atuendo una extravagancia del hombre. Pero la indumentaria del público había empezado a cambiar, tornándose anacrónica. En reemplazo de los joggins, vaqueros, buzos, mocasines, camperas, se veían levitas, paletós, galeras, mantillas. Parecía que la voz del instrumento estuviese convocando a personajes de ayer.
Al principio el musiquero había mirado con simpatía esas presencias que contribuían a darle clima a la escena. Pero cuando empezó a recibir, primero con sorpresa, después con desencanto, en lugar de pesos: australes, pesos ley y hasta pesos nacionales, su expresión varió por completo. ¿De dónde podía servirle un dinero sin valor? Algo pasa, se dijo y atendió al organillo. Notó con asombro que no modulaba sus conocidas melopeas las que, de tan repetidas, ya no oía, sino sones extraños. En vano intentó reencauzar la secuencia de sonidos. Hasta que por fin el éxito coronó su empeño y las melodías comenzaron a surgir con fluidez.
Un momento antes, “Chicos, dejen de jugar con ese espejo. Cómo tengo que decírselos”, les había recriminado la abuela, después de quitárselos. Cuidaba mucho su espejo. Se lo habían regalado cuando cumplió los quince años y, al asomarse a su luna, se veía con el rostro hermoso, alegre y sereno de la joven que era entonces.